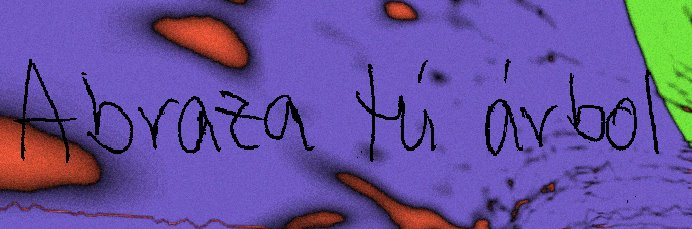En La Serena, donde vivíamos en casa, alguna vez tuvimos una mini huerta, cortesía de las clases de inglés que teníamos la Xixi y yo. Es que aunque lleváramos ocho años en colegio gringo, mi madre, temerosa de que perdiéramos el segundo idioma, le pidió a una amiga que nos hiciera clases de conversación en inglés, que finalmente consistían en hacer una serie de actividades didácticas en el idioma de Shakespeare, como ir al supermercado, hacer galletas, o ir de paseo a comprar manjar duro en la casa de los ladrillos rojos en Algarrobito. Y una de las actividades fue comprar semillas y plantarlas todas juntas en un macetero de esos cuadrados largos de plástico. Plantamos todo y pusimos carteles indicando qué era cada cosa, para no perdernos. Días después, nuestro querido can Alexander Helmut, el salchicha, quitó todos los cartelitos y revolvió todo el macetero, con lo que finalmente lo poco que brotó de ahí tuvo identidad desconocida, y finalmente se secó y hasta ahí llegó el proyecto.
Esa era toda mi experiencia en la botánica doméstica hasta el año pasado, cuando, cortesía de la Cata, me entusiasmó la idea de plantar una semilla de choclo en la terraza. La idea me alucinó por completo: una enorme mazorca saliendo desde la ventana de un departamento hacia la calle. Seríamos, probablemente, los más originales de este barrio de viejos e hipocondríacos, en palabras de la Bea.
La semilla era básicamente un grano de choclo como deshidratado, o sea, una especie de pasa en versión choclo, arrugada y amarilla. Había un macetero vacío, y en silencio planté la semilla siguiendo los consejos jardinísticos que se me habían dado. No quería que mi mamá supiera que había plantado un choclo, creo que a ella no le hubiera gustado tanto como a mí la idea de una mazorca apareciendo por ahí. Que irían a decir los vecinos...
La cosa es que pocos días después de ejecutada la plantación, llegan a pedirme que plante no se que cosa en el macetero vacío de la terraza. Acorralado, y viendo el riesgo que corría mi mazorca, confesé que ya había plantado algo en ese macetero, pero que no iba a decir que era.
"¡Marihuana!" exclamó mi espantada madre. "¡No me digas que plantaste marihuana!". Entre risas, mías y de la Xixi, le conté que lo que había plantado era una mazorca, y que no quería decirle para que no impidiera la plantación. Fue en ese minuto en que la Xixi bautizó a la mazorca: se llamaría María. María, la mazorca. Marizorca, para los amigos...
A los pocos días, apareció entre la tierra un punto verde. Todos los días la regaba y la veía crecer. Se convirtió en un personaje del hogar, todo el que llegara iba a mirar los avances de María. Al principio fue increíble, crecía a un ritmo admirable, para lo que yo me esperaba. Llegadas las vacaciones, dejé encargada la mazorca a mi hermano Diego, para que la regara durante el tiempo en que yo no estuviera. Cada vez que hablábamos por teléfono, pedía avances sobre el estado de María. Las noticias eran buenas, María seguía creciendo. De vuelta en Santiago, la volví a ver, era una mazorca preadolescente, luchando por seguir creciendo. Pero se hizo evidente un grave problema: no le llegaba suficiente sol. Las otras plantas le tapaban el sol a toda hora. Traté de armar un hoyo entre las ramas, pero fue infructuoso.
Pero el golpe bajo fue cuando conocí a las hermanas de María quienes habían sido plantadas en la huerta de la Cata. Tenían que medirse en Estadios Nacionales... Eran absolutamente enormes, se veía que en cualquier minuto iban a estar listos los choclos. María al lado parecía un pitufo, no medía más de 30 centímetros, era debilucha y claramente no me iba a dar ni un choclo esta temporada.
El golpe de gracia llegó más tarde. En un arranque de cariño por María, mi preocupada madre desenterró de la bodega un fertilizante que tenía, probablemente, desde la época en La Serena. Cuidadosamente fertilizó a María, además de dos matas de albahaca que recibí de premio de consuelo por lo piñufla que había resultado mi mazorca, y otro arbusto enredadera de toda la vida de mi casa. Por alguna extraña razón, el fertilizante ese se transformó en veneno de plantas. En pocas horas, María yacía acostada sobre la tierra, y las albahacas empezaron a botar sus hojas. En un principio pensé que les faltaba agua. Pero la tierra tenía un color ceniza muy raro. Era el fertilizante.
María murió pocos días después, no hubo oportunidad de salvarla. La albahaca pereció al tiempo, víctima del mortal fertilizante. El arbusto, que tenía un tronco fuerte y las ramas enredadas adheridas a la pared, dio la pelea un tiempo más, pero nada pudo apartarlo de su destino, que estaba escrito. En esa esquina de la terraza ya no hay nada.

Esta es la única foto que tengo de María. Fue tomada, aunque parezca mentira, una noche de eclipse lunar. Saqué la cámara para fotografiar la luna, y de pasadita aproveché de sacarle una foto a mi María. Fueron sus últimos días.
Como ven, no todas las historias tienen un final feliz.